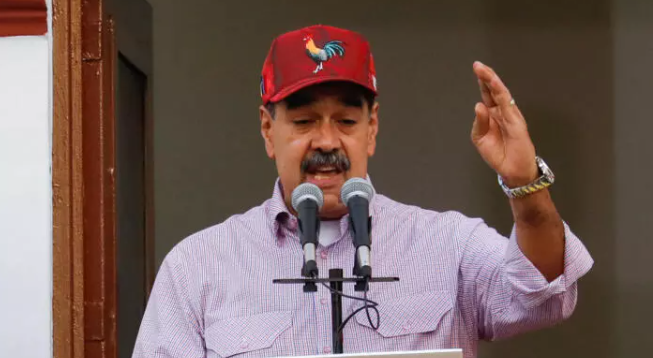En medio del espectáculo más pulido, comercial y estadounidense por excelencia –el Super Bowl–, un puertorriqueño vestido como un vendedor ambulante de Harlem se subió a un auto destartalado y, sin pedir permiso, tomó el micrófono. No vino a asimilarse o a sonreír, ni tampoco para agradecer la oportunidad. Vino a montar una barriada completa en medio de una cancha de futbol americano, a servir copas en una tiendita, a recordar las manos sangrantes de la zafra y a hacer perrear a 134 millones de personas. Bad Bunny no solo ofreció un show; detonó un acto de insubordinación cultural perfectamente coreografiado, un manifiesto político envuelto en reggaetón que dejó al descubierto las heridas de una América Latina migrante y desató la ira predecible de una derecha en plena ofensiva geopolítica y doméstica.
Este no fue un mero entretenimiento. Fue la punta de lanza de una batalla por la hegemonía, en el sentido más gramsciano del término. Mientras Donald Trump y sus cómplices vociferan con el mayor desprecio en redes sociales, millones de latinos, desde abuelos en Miami y Chicago, hasta jóvenes en California y Nueva York se reconocían en cada detalle de esa escenografía. El mensaje fue claro y confrontacional: esta es nuestra historia, esta es nuestra música, este es también nuestro país, y no necesitamos su aprobación para cantar y bailar, para existir.
Del perreo a la sinfonía urbana: la evolución artística de un género marginal.
Durante décadas, las élites culturales –incluyendo muchas dentro de la propia América Latina– despreciaron el reggaetón. Se les tachó de simples, repetitivos, vulgares, limitados a expresiones sexuales explícitas y prendas ostentosas. El show de Bad Bunny elevó el lenguaje del callejón a una épica visual y sonora. No abandonó el perreo; lo puso a dialogar con la historia.
El momento más sublime y político fue la transición. Mientras las coristas bailaban salsa en un elegante descapotable rojo, Bad Bunny, en el centro, imponía un ritmo cavernoso y percusivo. No era una mezcla; era una conversación generacional con la salsa, ese género creado por migrantes caribeños y puertorriqueños en los barrios neoyorquinos de los 70. El reggaetón es el nieto rebelde, digital y callejero. Juntos en ese escenario, dibujaron un linaje ininterrumpido de resistencia sonora. Fue la respuesta artística a una pregunta nunca hecha: “¿De dónde viene esto?”. El reggaetonero dijo desafiante: de nosotros. De nuestra capacidad de crear belleza en la adversidad.
Este salto cualitativo no es inocente. Demuestra que artistas que nacieron en los barrios marginados de San Juan en Puerto Rico o de Panamá tienen la capacidad, la complejidad y la profundidad para crear y recrear musicalmente sus vivencias pasadas y presentes en el mero centro del imperio y contar, desde ahí, su propia versión de la historia. Ya no es la música que suena casualmente en la fiesta; es la música que da sentido a la celebración.
La casita, la tiendita y la zafra: el diccionario visual de la migración
Cualquier latino que haya crecido en una ciudad estadounidense reconoció instantáneamente ese escenario. No era una fantasía; era la memoria colectiva hecha escenografía. La casita puertorriqueña con sus tejas y colores: no es una cabaña pintoresca, es el sueño de la casa propia, el núcleo de la familia extendida, el pedazo de la isla reconstruido en el Bronx o en Orlando.
Las sillas plegables de metal: el mueble universal de las fiestas en el garaje, del cumpleaños de la abuela, del niño que se duerme a las 3 a.m. mientras los adultos siguen bailando. Es la silla de la comunidad fácil de acomodar y mover porque el espacio interior es pequeño, pero las ganas de hacer fiesta son muy grandes.
El poste de luz en la esquina del barrio, el testigo de los juegos infantiles, los amores furtivos y las conversaciones hasta tarde. El punto de referencia en un mapa emocional. Un poste que se apaga cada semana por la incompetencia de las autoridades.
La tiendita de Toñita: este fue un detalle nuclear. Toñita, dueña del “Toñita’s Sports Bar & Grill” en el barrio Williamsburg de Brooklyn, es una leyenda viva. Su negocio, por décadas, ha sido mucho más que un bar: es un centro comunitario, una oficina de asistencia social no oficial, un refugio. Verla allí, sirviéndole un trago a Bad Bunny, era canonizar la figura de la matriarca comunitaria, la que sostiene la red invisible que el sueño americano desconoce e ignora.
La zafra: el golpe más duro y poético. Los hombres con machetes, el sudor y el esfuerzo agrícola. Es el recuerdo del origen, de la explotación colonial que forzó migraciones masivas. Una letra que parecía decir: “Antes de que nuestro ritmo llenara tus estadios, nuestras manos llenaron tus tazas de azúcar”.
Y luego, la culminación: el desfile de banderas. No solo la puertorriqueña, sino las de toda América Latina. El mensaje era una bofetada a la idea de “América” como propiedad exclusiva de un país. Este continente tiene muchos nombres, muchas historias, y todas ellas están aquí, caminando por un campo de futbol americano. Es la reclamación de un hemisferio entero dentro de las fronteras del que se apropió su nombre.
La rabia del poder: por qué Trump y su corte reaccionaron con odio visceral
Las reacciones no se hicieron esperar. Donald Trump, en su plataforma Truth Social, lo calificó de “horrible” y “la peor actuación de la historia”. Comentaristas de Fox News hablaron de “basura”, “vulgaridad” y un “ataque a los valores americanos”. No criticaron la afinación o la coreografía (una crítica estética legítima). Su ataque provino de sus entrañas, cargado de adjetivos ácidos y un desprecio que delataba pánico.
¿Por qué este miedo? Porque entendieron el mensaje mejor que nadie. Bad Bunny no estaba pidiendo un lugar en la mesa. Estaba sacudiendo la mesa y mostrando que millones ya estaban sentados en ella, comiendo su propia comida, hablando su propio idioma. El show fue un acto de hegemonía en tiempo real: la toma del símbolo supremo del deporte comercial estadounidense para narrar una historia contraria a la del “Make America Great Again”. Una historia de diversidad, de resistencia migrante, de orgullo racial y de alegría como arma política.
La reacción iracunda prueba que el golpe fue certero. Gramsci diría que la “trinchera” cultural fue asaltada con éxito. No es una guerra de tanques, es una guerra de significados. Y en esa noche, el significado de “americano” se amplió violentamente, y a algunos reaccionaron por poderosas razones.
Abuelos perreando: la expansión del público y la emoción colectiva
Un mito se derrumbó: que el perreo es solo para la generación Z. Las cámaras captaron a madres, padres y abuelos moviéndose y agitándose en las gradas. En casas por todo el continente, familias enteras cantaron “Tití Me Preguntó” y reconocieron la casita de la abuela a través de las imágenes de la más sofisticada tecnología.
La emotividad desatada no era por la fama de Bad Bunny, sino por el acto de reconocimiento. Por primera vez en un escenario de ese calibre, la experiencia migrante latina no era el chiste, el estereotipo o el fondo exótico. Era el protagonista absoluto, con toda su textura: la nostalgia, el esfuerzo, la comunidad, la fiesta como catarsis. Ese llanto era la sorpresa de sentirse visto en plenitud, sin filtros ni pedir disculpas. El reggaetón, así, completó su ciclo: de música de cuarto oscuro a himno generacional transversal, capaz de unir a la diáspora en un solo grito de pertenencia.
Más allá del show: el amanecer de una narrativa
¿Constituye esto una narrativa alternativa a la de Trump? Creo que va más allá; es su antítesis en “tiempo real” y su mayor pesadilla. Todo ello por diversas razones, cada una de las cuales puede ser ampliamente debatida y enriquecida:
Esta narrativa genera una respuesta emotiva poderosa. Mientras Trump moviliza con el miedo y la nostalgia de un pasado blanco imaginario, esta narrativa moviliza con el amor, la alegría combativa y la nostalgia de un origen real y compartido. Además abarca un tiempo histórico, conecta el pasado agrícola colonial, el presente urbano migrante y proyecta un futuro de unión latino-americana (las banderas). Una epopeya en 12 minutos.
Este discurso fue también decodificable al instante para su comunidad: cada símbolo era una palabra en un idioma que 63 millones de latinos en EE.UU. entienden perfectamente. No hubo necesidad de traducción. Y a su vez, provocó una reacción del adversario: la furia de la derecha es el certificado de autenticidad de su poder disruptivo.
Finalmente, definió el campo de batalla. De un lado, el nacionalismo excluyente, blanco y nostálgico. Del otro, el archipiélago latino diverso, mestizo, multicolor, que proclama que “el amor es más fuerte que el odio”, el lema final que deslumbró en las grandes pantallas del estadio.
El halftime show de Bad Bunny fue mucho más que un concierto. Fue la toma de la Bastilla cultural. Demostró que la verdadera fuerza no está siempre en el poder político formal, sino en la capacidad de contar la historia que millones viven. Y esa historia, contada a través del arte de la música y la danza es imparable. Esta batalla por la hegemonía se presenta como decisiva en una guerra que empezó con fuerza a inicios de este siglo, y que una década antes la había anunciado Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones.
Jesús Tovar es Profesor e Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).